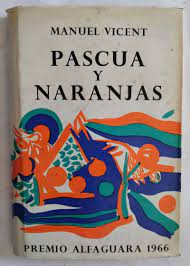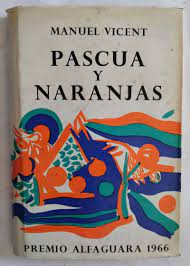 A las diez de la mañana parecía andar de remate ya la misa mayor. Rafita se descolgó por los tres peldaños del bar y a zarpazos cruzó la plazoleta hacia un cabo del portalón del templo. Los muñones de sus muslos cercenados se asomaban por las perneras como dos caras de recién nacido que se abrían paso en el polvo. Las sacudidas le imprimían a todo el cuerpo un movimiento casi obsceno y el esfuerzo le hacía sonreís involuntariamente. Millán se le quedó mirando por el ventanal del bar. Le veía el chaquetón de pana con las alas a ras de suelo, su cuello de semental, su cabezota cruzada de greñas. En la puerta de la iglesia Rafita se acomodó a un lado del cancel, cogió del ángulo de su oreja un pitillo que le había regalado Millán y comenzó a fumar.
A las diez de la mañana parecía andar de remate ya la misa mayor. Rafita se descolgó por los tres peldaños del bar y a zarpazos cruzó la plazoleta hacia un cabo del portalón del templo. Los muñones de sus muslos cercenados se asomaban por las perneras como dos caras de recién nacido que se abrían paso en el polvo. Las sacudidas le imprimían a todo el cuerpo un movimiento casi obsceno y el esfuerzo le hacía sonreís involuntariamente. Millán se le quedó mirando por el ventanal del bar. Le veía el chaquetón de pana con las alas a ras de suelo, su cuello de semental, su cabezota cruzada de greñas. En la puerta de la iglesia Rafita se acomodó a un lado del cancel, cogió del ángulo de su oreja un pitillo que le había regalado Millán y comenzó a fumar.
Rafita tenía treinta y nueve años. A los diez, cuando la guerra, la única bomba que vino a caer en el pueblo le reventó un oído y le segó ambas piernas a un palmo sobre las corvas. Y desde entonces Rafita, que anda suelto por la calle todo el día, no ha hecho sino engordar hasta ponerse como un odre e ir tomando un color verdiparda, como si fuera ya a pudrirse. Pero Rafita, conviene decirlo, no es el tonto del lugar. No recita versos, ni dice cantares de ciego, ni suelta coplas.