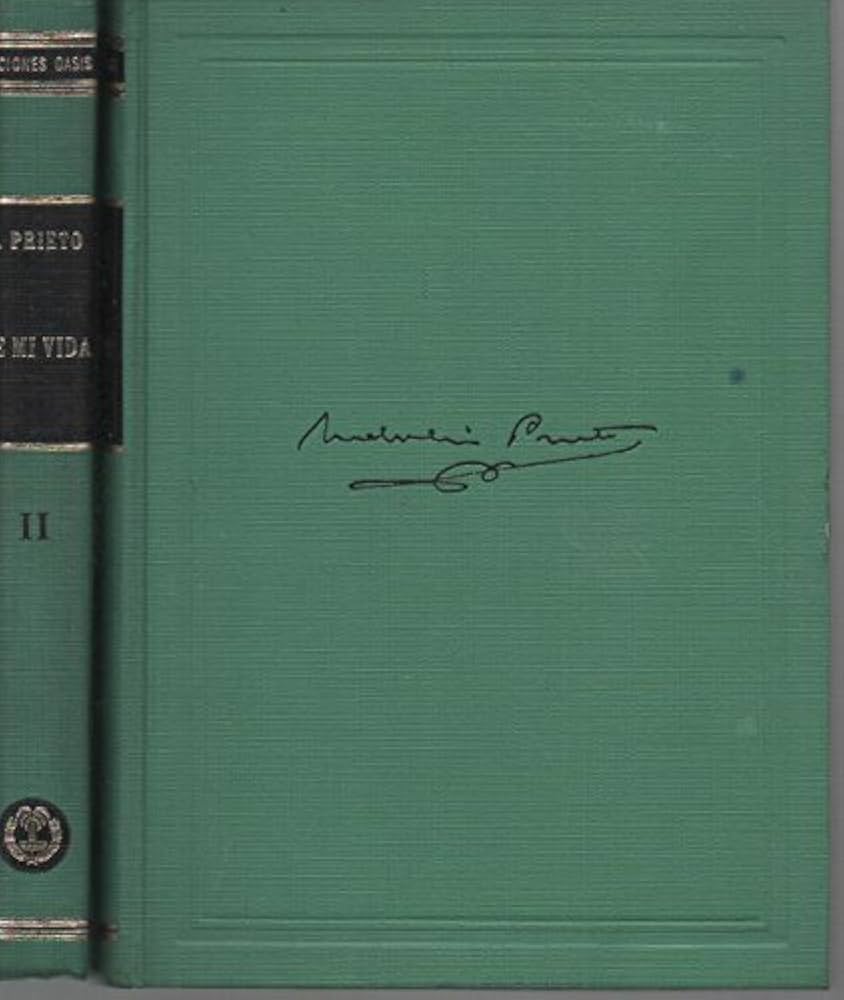(Refiriéndose a su nombre)
Buscando manera de expresarlo afectuosamente, me lo dejaron en menos de la mitad: Inda. Después fui don Inda. Esto se lo oí por primera vez en Palma de Mallorca a un guardia el año 32, cuando acompañé en su excursión por Baleares al presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora. «¡Adiós, don Inda!«, gritó el guardia al verme pasar. Me acordé de que a otro político español, Alejandro Lerroux, también le partieron por gala en dos el imperial nombre sus admiradores: don Ale. Indudablemente, la campechanía del guardia, poco acomodada al trato correspondiente a todo un señor ministro, era señal de admiración. Se la agradecí con prolongada sonrisa.
Alejandro Lerroux, ya casi moribundo, se obstinó en acompañar desde su cuarto hasta la puerta del piso al doctor Marañón, que le visitaba. En el recibidor, donde médico y enfermo se despedían, Lerroux se miró en el amplio espejo de una consola antigua. Viendo encorvado el cuerpo, demacradísimo el rostro, amarillo el cutis, lacio el cabello y hundidos los ojos, exclamó, en frase de definitivo desprecio: «¡Alejandro, vete a la ….!» Esforzándose en marchar arrogante, volvió al dormitorio y se metió en el lecho, de donde ya no había de levantarse. La última invectiva de don Ale, el emperador del Paralelo, como se le llamó durante su dominio popular en Barcelona, la dirigió contra sí mismo.