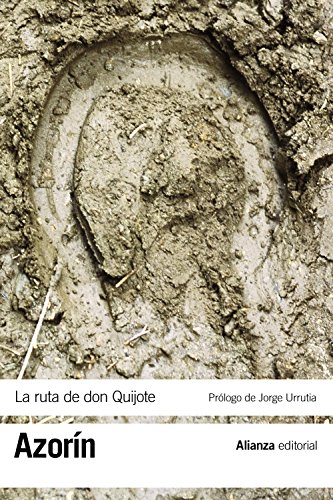Yo me acerco al fuego.
-Sr. Azorín, ¿ha visto usted ya las antigüedades de nuestro pueblo?
Yo he visto ya las antigüedades de Argamasilla de Alba.
-Don Cándido -me atrevo yo a decir-, he estado esta mañana en la casa que sirvió de prisión a Cervantes, pero…
Al llegar aquí me detengo un momento; don Cándido -este clérigo tan limpio, tan afable- me mira con una vaga ansia. Yo continúo:
-Pero respecto de esta prisión dicen ahora los eruditos que…
Otra vez me vuelvo a detener con una breve pausa; las miradas de don Cándido son más ansiosas, más angustiosas. Yo prosigo:
-Dicen ahora los eruditos que no estuvo encerrado en ella Cervantes.
Yo no sé con entera certeza si dicen tal cosa los eruditos; mas el rostro de don Cándido se llena de sorpresa, de asombro, de estupefacción.
-¡Jesús! ¡Jesús! -exclama don Cándido llevándose las manos a la cabeza escandalizado-. ¡No diga usted tales cosas, Sr. Azorín! ¡Señor, señor, que tenga uno que oír unas cosas tan enormes! Pero, ¿qué más, Sr. Azorín? ¡Si se ha dicho que Cervantes era gallego! ¿Ha oído usted nunca algo más estupendo?
Yo no he oído, en efecto, nada más estupendo; así se lo confieso lealmente a don Cándido. Pero si estoy dispuesto a creer firmemente que Cervantes era manchego y estuvo encerrado en Argamasilla, en cambio -perdonadme mi incredulidad- me resisto a secundar la idea de que don Quijote vivió en este lugar manchego. Y entonces, cuando he acabado de exponer tímidamente, con toda cortesía, esta proposición, don Cándido me mira con ojos de un mayor espanto, de una más profunda estupefacción y grita extendiendo hacia mí los brazos.
-¡No, no, por Dios! ¡No, no, Sr. Azorín! ¡Llévese usted a Cervantes; lléveselo usted en buena hora; pero déjenos usted a don Quijote!