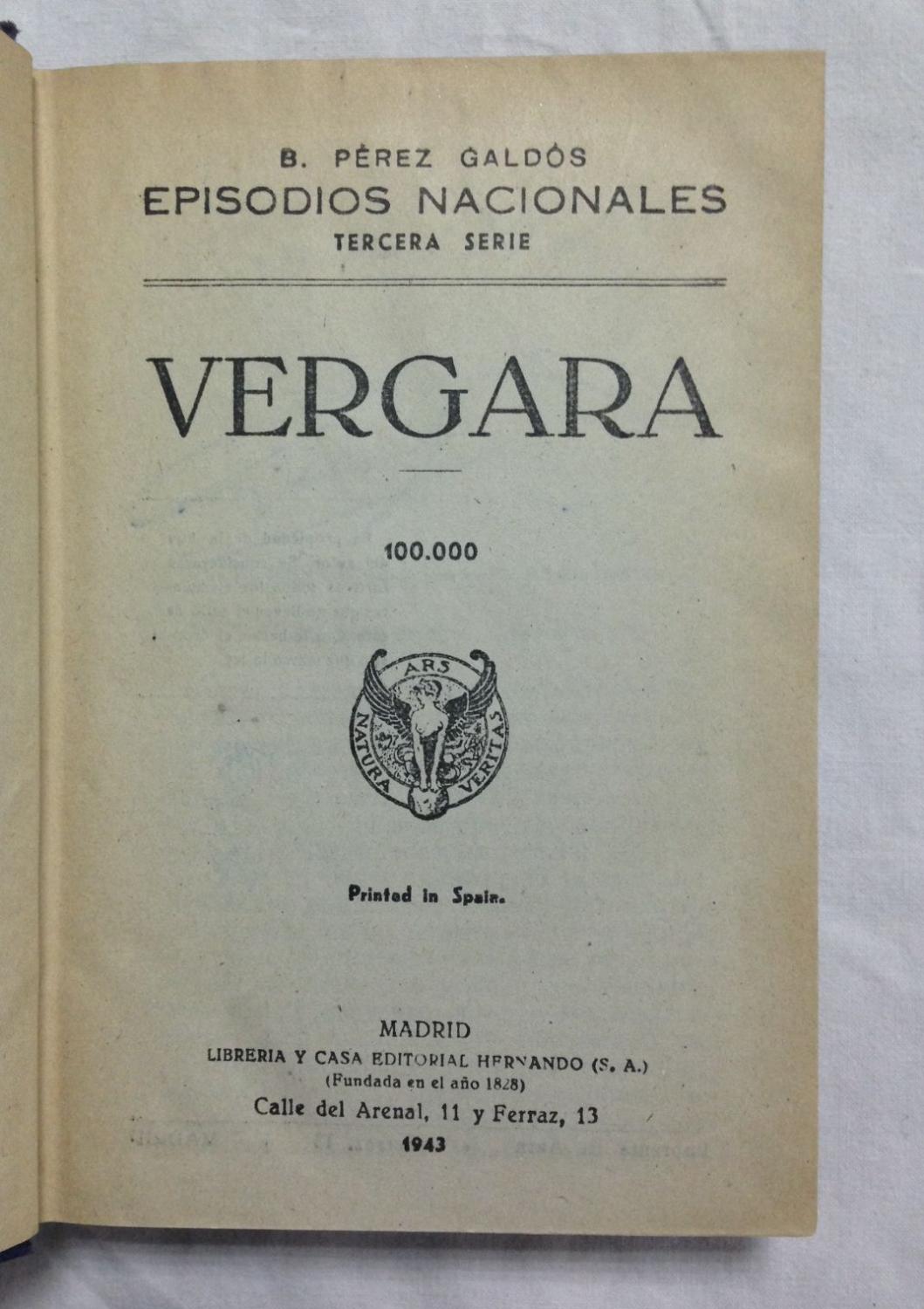Ante el aparato que en torno al Soberano se desplegaba, Maroto se vio perdido, se sintió fusilado… De su cráneo a su olfato descendía el olor de pólvora. Para mayor solemnidad del acto, presentábase el Rey de gran uniforme, con todas sus cruces, bandas y collares, radiante de inepta vanidad, y le acompañaban su hijo Carlitos, Príncipe de Asturias; el Infante D. Sebastián y los Generales Eguía, Valdespina, Villarreal y Negri… Formaron las tropas. La expectación era para algunos como si esperaran el fin del mundo… Rompió al fin el Rey en una perorata que llevaba bien aprendida; pero su voz no vibraba, no sabía llegar a los oídos lejanos, no era instrumento para conmover y entusiasmar a las muchedumbres. Se observaban en su rostro y en su actitud los inútiles esfuerzos para ponerse en la situación que el grave caso exigía, para desempeñar airosa y noblemente el papel de Rey, para imitar la marcial fiereza, la grandiosa altivez de los más célebres capitanes en circunstancias como las de aquel momento. Oyeron los más próximos algunos conceptos en que el hijo de Carlos IV evocaba las sombras de César y Aníbal; algo dijo luego de los cántabros indomables, de Roma, señora del mundo… No dejó de causar sorpresa que omitiese la rutinaria invocación a la Generalísima, Nuestra Señora de los Dolores. No estaba sin duda la Causa absolutista para tafetanes… Por fin, viendo el buen señor que no producía el efecto que se proponía, y conociendo que ni su acento ni su ademán respondían a la majestad que intentaba poner en ellos, se comió la mejor parte del preparado sermón, y fue derecho en busca del efecto final. «Hijos míos -exclamó ahuecando la voz todo lo que pudo-, ¿me reconocéis por vuestro Rey?». La contestación fue un «¡Sí, sí… viva el Rey!» que corrió, extinguiéndose en las filas lejanas. «¿Y estáis dispuestos -añadió-, a seguirme a todas partes, a derramar vuestra sangre en defensa de mi Causa y de la Religión?».
Silencio en las filas. No se oyó ni un murmullo ni un aliento. El General Eguía, alzándose sobre los estribos, y poniéndose rojo del esfuerzo con que gritaba, dio varios vivas que fueron contestados fríamente. De las segundas filas vino primero un rumor tímido, después exclamaciones más claras, por fin estas voces: «¡Viva la paz, viva nuestro General, viva Maroto!».
-¡Voluntarios! -gritó entonces D. Carlos, y en ocasión tan crítica la dignidad brilló en su rostro… Al fin descendía de cien Reyes-. Voluntarios, donde está vuestro Rey no hay General alguno… Os repito: ¿queréis seguirme?».
Silencio sepulcral. El Brigadier Iturbe, jefe de los guipuzcoanos, acudió a remediar con un pérfido expediente la desairada, angustiosa situación del Monarca. «Señor -le dijo-, es que no entienden el castellano». Y D. Carlos, tragando saliva, le ordenó que hiciera pregunta en vascuence. Pero Iturbe, que era de los más comprometidos en la política marotista, formuló la pregunta con una alteración grave: ¿Paquia naidezute, mutillac? (¿Queréis la paz, muchachos?) Y con gran estruendo respondió toda la tropa: ¡Bai jauna! (¡Sí, señor!).
Debió D. Carlos sacar su espada y atravesar con ella al brigadier guipuzcoano, castigando en el acto la grosera, irreverente burla. Volvió la cara lívida, y vio tras sí a Maroto, que de su mortal zozobra se recobraba viendo convertido en sainete el acto iniciado con trágica grandeza. D. Carlos, incapaz de arranque varonil, tuvo dignidad. Dijo a los de su escolta: «estamos vendidos»; y sin más discursos, ni pronunciar ligera recriminación, volvió grupas y picó espuelas, saliendo al galope por el camino de Villafranca, con la reata de Príncipes y Generales y la menguada escolta. Corrieron, corrieron sin respiro, temerosos de que los sicarios de Maroto fueran en su seguimiento.