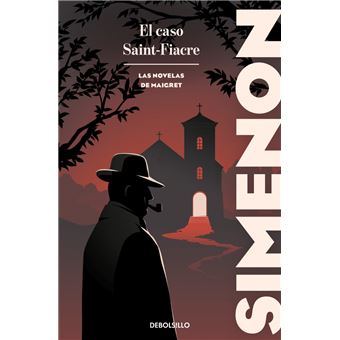Una llamada tímida a la puerta; el ruido de un objeto depositado en el suelo; una voz furtiva:
-¡Son las cinco y media! Acaba de sonar la primera campanada para la misa…
Migret hizo rechinar el somier de la cama al incorporarse sobre los codos y, mientras miraba con estupor la claraboya del techo abuhardillado, se oyó de nuevo la voz:
-¿Piensa usted ir a comulgar?
El comisario Maigret ya se había levantado y tenía los pies descalzos sobre el suelo helado. Caminó hacia la puerta, cerrada mediante un cordel enrollado a dos clavos. Oyó unos pasos que se alejaban y, al salir al pasillo, apenas tuvo tiempo de ver la silueta de una mujer en camisón y enaguas blancas.
Recogió del suelo la jarra de agua caliente que le había traído Marie Tatin, cerró la puerta y buscó un espejo ante el cual afeitarse.
A la vela solo le quedaban unos minutos de vida. Al otro lado de la claraboya era aún noche cerrada, una noche fría de principios de invierno. Algunas hojas secas todavía subsistían en las ramas de los álamos de la plaza mayor. A causa de la doble pendiente del techo, Maigret solo podía mantenerse completamente erguido en el centro de la habitación. Tenía frío. Toda la noche, una corriente de aire cuyo origen no había podido descubrir le había estado helando la nuca.