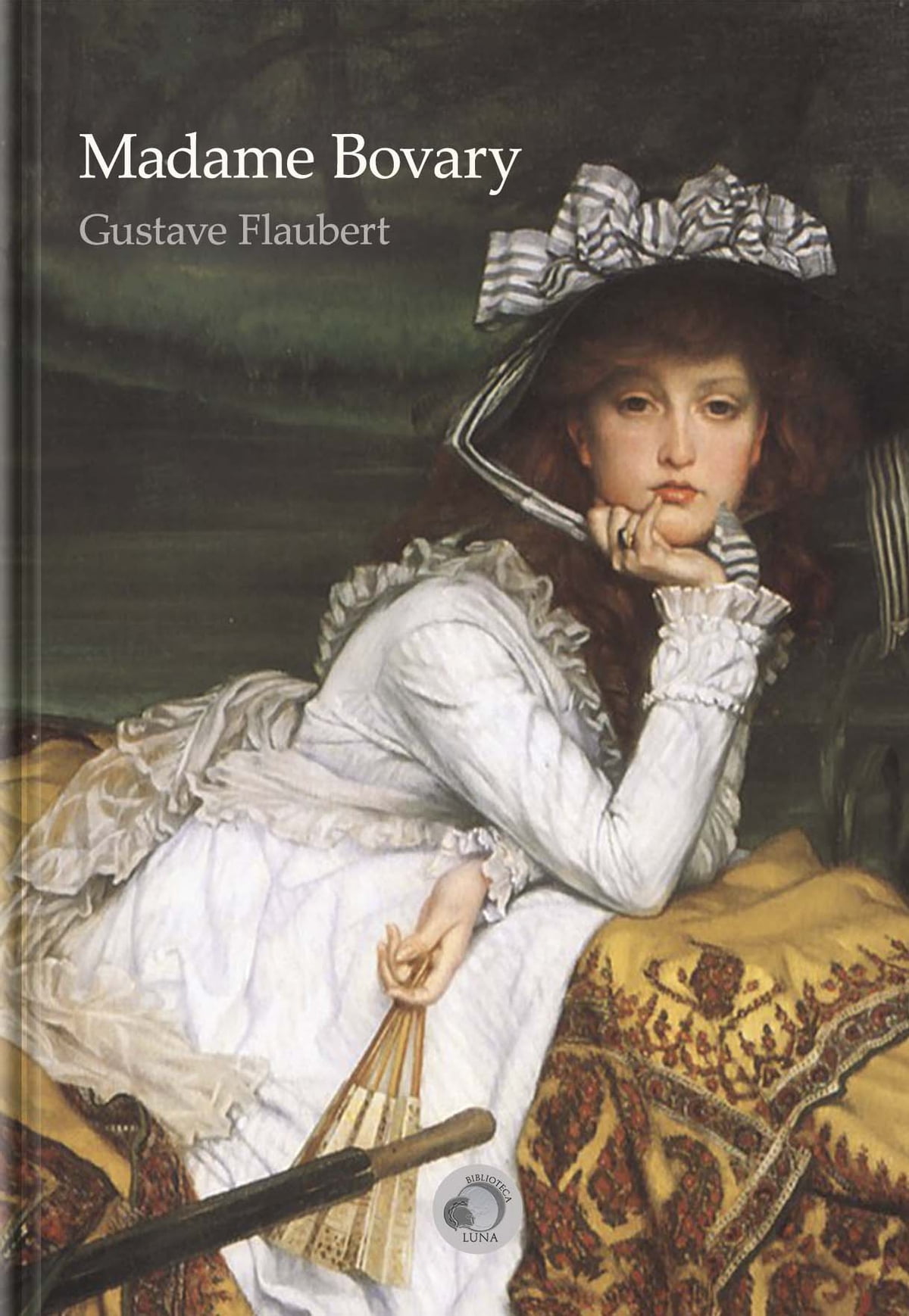– ¿Adónde, señor? -preguntó el cochero.
– ¡Adonde le parezca! -dijo León, empujando a Emma dentro del coche.
Y el pesado vehículo se puso en marcha.
Bajó por la calle Grand Pont, atravesó la plaza des Arts, el muelle Napoleón, el Pont Neuf y se paró en seco ante la estatua de Pierre Corneille.
– ¡Siga! -dijo una voz desde dentro del coche.
El coche reemprendió la marcha, y tan pronto como llegó al cruce Lafayette, siguió cuesta abajo y entró a galope en la estación de ferrocarril.
– ¡No, siga recto! -gritó la misma voz.
El cochero traspuso las verjas, y una vez en el paseo continuó el trote tranquilamente bajo los grandes olmos. El cochero enjugó la frente, se puso el sombrero de cuero sobre las rodillas, y , después de dejar atrás varias bocacalles, fue a salir a la orilla del río, cerca del prado.
Siguió a lo largo del río, por un camino de sirga pavimentado de guijarros, y durante mucho rato por la parte de Oyssel, más allá de las islas.
Y de repente se lanzó al galope a través de Quatremares, Sotteville, la Grande Chausseé, la calle d’Elbeuf, y se detuvo por tercera vez ante el Jardín des Plantes.
– ¡No se pare! -gritó la misma voz aún más furiosamente.
Y reanudando inmediatamente la marcha, pasó por Saint-Server, por el muelle des Curandiers, por el de Meules, otra vez por el puente, por la plaza del Champ de Mars y por detrás de los jardines del hospicio, donde unos ancianos con levita negra se paseaban al sol por una terraza cubierta de yedra. Subió por el bulevar Bouvreuil, recorrió el bulevar Cauchoise, y luego todo el MontRiboudet, hasta el alto de Delville.
Dio la vuelta, y sin una dirección fija, vagó al azar. Lo vieron en Saint-Pol, en Lescure, en el monte Gargan, en Rouge-Mare y en la plaza del Gaillard-Bois; en la calle Maladrerie, en la calle Dinanderie, delante de Saint Roman, de Saint Vivien, de Saint Maclou, de Saint Nicaise, en la Aduana, y también en la BaseVieille Tour, en Trois Pipes y en el cementerio Monumental. De vez en cuando, el cochero lanzaba desde el pescante miradas desesperadas a las tabernas. No comprendía qué furioso deseo de locomoción había acometido a aquella pareja para no querer pararse ni un momento. Cada vez que intentaba hacerlo estallaban inmediatamente exclamaciones de ira detrás de él. Entonces fustigaba con más fuerza a sus jamelgos sudorosos y seguía la marcha, indiferente a los traqueteos y a los baches, desmoralizado, sin importarle nada, y a punto de echarse a llorar a causa de la sed, el cansancio y la tristeza.
Y en el puerto, entre carretas y barriles, y en las calles y en las esquinas, las gentes se quedaban atónitas ante la visión, tan insólita en provincias, de un coche con las cortinillas echadas que aparecía y desaparecía constantemente, más cerrado que una tumba y dando bandazos como un navío.
En un determinado momento, a eso de mediodía y en pleno campo, cuando el sol centelleaba con más fuerza contra los viejos faros plateados, asomó una mano desnuda por entre las cortinillas de tela amarillenta y arrojó unos cuantos trozos de papel que se esparcieron al viento y fueron a caer a lo lejos, como mariposas blancas, en un campo de tréboles rojos completamente en flor.
Por fin, hacia las seis, el coche se detuvo en un callejón del barrio de Beauvoisine, y se apeó de él una mujer que echó a andar, cubierto el rostro con un velo y sin volver la cabeza.»