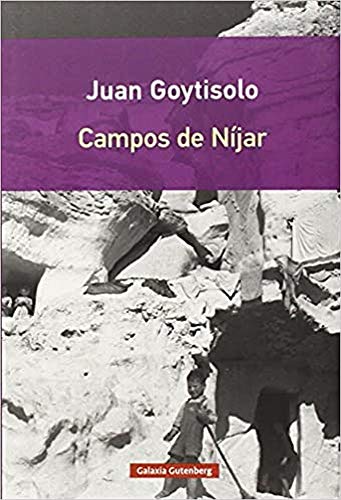«El castillo se alza sobre unos peñascos, al borde del litoral. Parece hermano gemelo del de Garrucha, pero nadie se ha ocupado de él y está medio en ruinas. Los torreones se mantienen apenas en pie y lo que se conserva del parapeto es solo un recuerdo nostálgico.
– Cuando era niño -dice mi acompañante-, venía a jugar siempre aquí. La torre del homenaje no había caído todavía y las almenas estaban intactas.
Al dar la vuelta al recinto, me explica que, treinta años antes, los propietarios veraneaban en él y organizaban recepciones y bailes.
– Me acuerdo como si fuera ayer del día en que se casó doña Julia. En la explanada había más de cien coches y los invitados no cabían en la capilla.
Ahora la hierba medra en medio del patio y los lagartos toman el sol sobre las piedras. La capilla se ha convertido en corral; la puerta está cerrada con candado y, dentro, se oye cacarear a las gallinas. La antigua habitación de los dueños dormita en la penumbra y, cuando quiero visitarla, mi acompañante me lo impide.
– No entre usted.
– ¿Por qué?
– Está negro de pulgas. El año pasado me asomé una vez y estuve rascándome todo el día.»