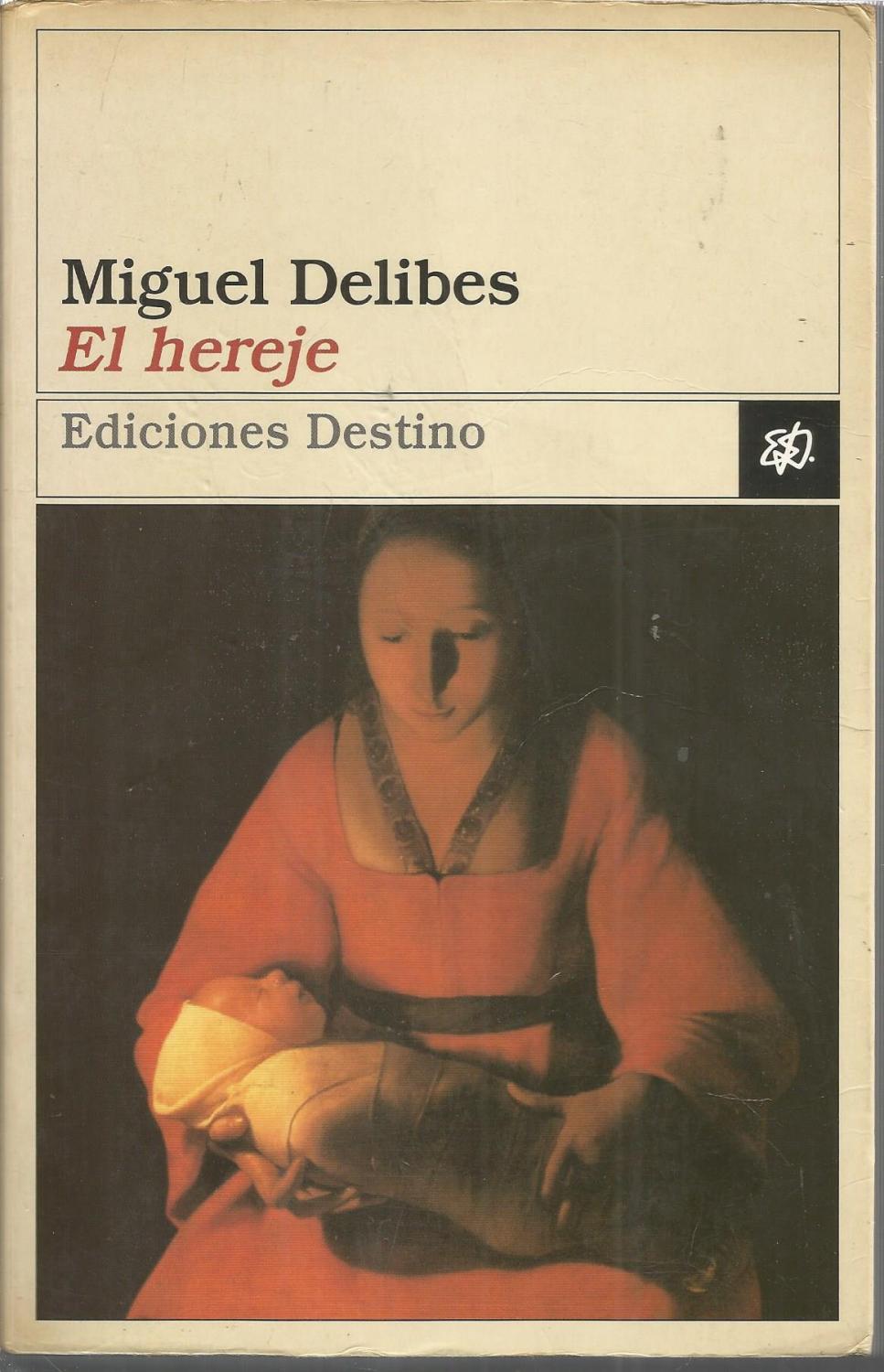Aquel conventículo clandestino era una reunión de hermanos alentada por la fe y el temor, como las de los primitivos cristianos en las catacumbas, como las de los apóstoles tras la resurrección de Cristo. Sentía como una culebrilla fría por la columna vertebral. Tenía conciencia de que se hallaba al comienzo de algo, de que había entrado a participar en una hermandad donde nadie te preguntaba quién eras para socorrerte. Desde el criado Juan Sánchez a la aristócrata Ana Enríquez, todos parecían disfrutar de las mismas consideraciones allí. Una fraternidad sin clases, se dijo. Y, en un momento de euforia cordial, pensó en la posibilidad de hacer partícipes de su felicidad a sus amigos y asalariados, Martín Martín, Dionisio Manrique, incluso sus tíos Gabriela e Ignacio. Pensó que no se hallaba lejos del mundo fraternal en que desde niño había soñado.
En una idealización inefable se vio, de pronto, como un apóstol propagando la buena nueva, organizando un conventículo multitudinario, tal vez en el almacén de la Judería, donde pastores, curtidores, sastres, costureras, tramperos y arrieros, alabarían juntos a Nuestro Señor. Y, llegado el caso, millares de vallisoletanos se congregarían en la Plaza del Mercado para entonar, sin oposición alguna, los salmos que ahora rezaba furtivamente doña Leonor al comenzar las asambleas.